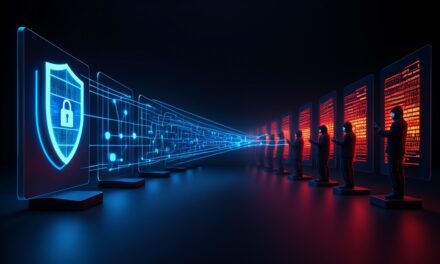En nombre del progreso digital, el mundo construye sin descanso megacentros de datos. Son los motores invisibles que alimentan la inteligencia artificial, la nube, el streaming y las criptomonedas. Pero, según la ONU, esa expansión frenética podría tener un costo que ningún algoritmo será capaz de revertir: la escasez de agua, energía y equilibrio ambiental.
El informe El nexo entre el agua y la energía, elaborado por el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable, Pedro Arrojo, lanza una advertencia directa: la humanidad podría estar “embarcándose en un suicidio anunciado”. La frase no es retórica. La organización pide una moratoria global para detener la construcción de nuevos centros de datos hasta conocer su verdadero impacto sobre los ecosistemas.
La nube no flota, consume y calienta
Cada vez que una persona usa una aplicación de IA, se generan miles de cálculos en servidores que deben mantenerse encendidos, refrigerados y operativos las 24 horas. Esa maquinaria requiere cantidades colosales de agua y electricidad. Según estimaciones citadas por la ONU, la IA demandará entre 4,200 y 6,600 millones de metros cúbicos de agua en los próximos dos años.
Los datos energéticos no son menos inquietantes: los centros de datos podrían llegar a consumir hasta el 12% de toda la electricidad de Estados Unidos en 2028. Mientras tanto, más de 1,100 millones de personas en el mundo siguen sin acceso a electricidad básica. Una paradoja que desnuda la desigualdad detrás del brillo tecnológico.
La opacidad como norma
El mayor problema, sin embargo, es la falta de transparencia. No existe un estándar global que permita medir de manera precisa el consumo hídrico y energético de estas infraestructuras. Ni siquiera los gobiernos saben cuánta agua utilizan. En Irlanda, donde se concentran decenas de centros de datos de Google, Meta y Amazon, el propio ministro de Medio Ambiente admitió ante el Parlamento que no existe un registro oficial con esa información.
Las cifras divulgadas por las empresas tampoco ayudan. Google asegura que una consulta en Gemini usa apenas cinco gotas de agua, pero ese cálculo solo considera una fracción del proceso: la inferencia. No incluye el entrenamiento de los modelos, el almacenamiento de datos ni la creación de imágenes o vídeos. Es decir, una verdad parcial disfrazada de transparencia.
Energía limpia, negocios turbios
Ante la creciente presión por garantizar el suministro energético, las grandes tecnológicas están explorando nuevas fuentes: desde microrreactores nucleares hasta alianzas con empresas de hidrocarburos. Amazon, Microsoft y Google ya estudian construir sus propias plantas nucleares. Lo que comenzó como un proyecto verde, asociado a la energía renovable, corre el riesgo de reactivar industrias fósiles y multiplicar los riesgos ambientales.
Pedro Arrojo advierte que este camino “socava los planes de mitigación climática” y convierte la digitalización en una competencia desigual por recursos básicos. En regiones donde el agua escasea, las compañías tecnológicas obtienen acceso prioritario mediante acuerdos opacos, mientras las comunidades locales enfrentan cortes y sequías.
México, España y el espejo del futuro
En Querétaro, México, las inversiones millonarias de Amazon, Google y Microsoft prometían empleo e infraestructura, pero las comunidades cercanas denuncian desplazamientos y falta de agua potable. En Aragón, España, el fenómeno apenas comienza, con promesas similares y las mismas dudas sobre transparencia y sostenibilidad.
El patrón se repite: gobiernos que subsidian energía y agua para atraer a gigantes digitales, sin evaluar las consecuencias a largo plazo. La pregunta ya no es si los centros de datos impulsan la economía, sino qué tipo de desarrollo representan y a quién beneficia realmente.
Hacia una inteligencia verdaderamente sostenible
La ONU no propone frenar la innovación, sino repensarla. Arrojo sugiere un nuevo modelo energético basado en la gestión de la demanda, no en la expansión ilimitada de la oferta. Un progreso que respete los límites del agua, la tierra y la energía, y que priorice el bienestar humano por encima del rendimiento computacional.
En otras palabras, la inteligencia artificial necesita aprender algo que los humanos aún no dominamos del todo: vivir dentro de los límites del planeta. De lo contrario, la nube que hoy parece etérea podría convertirse en la tormenta perfecta.