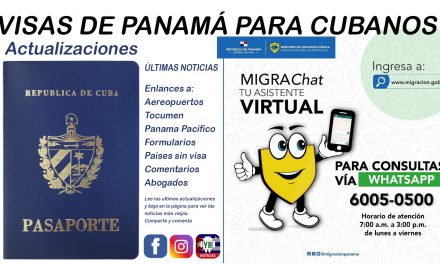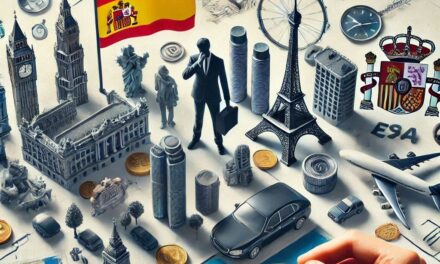La historia reciente de América Latina no puede entenderse sin mirar al norte. Desde 1945, Estados Unidos ha ejercido un poder constante y cambiante sobre la región, una presencia que se ha movido entre la fuerza bruta de las armas y la sutileza de los contratos comerciales. A veces con un puño de hierro, otras con un guante de seda. Pero siempre con un mismo objetivo: garantizar que el hemisferio occidental siga orbitando alrededor de Washington.
Ese poder ha tenido dos caras. La “mano visible” de la intervención militar, los golpes de Estado, la formación de ejércitos leales y las operaciones encubiertas. Y la “mano invisible” del mercado, las instituciones financieras, los tratados de libre comercio y la diplomacia cultural. Ambas manos, lejos de excluirse, han actuado como un engranaje doble que definió el rumbo de América Latina en las últimas ocho décadas.
Hoy ese legado se renueva de forma inquietante, con buques de guerra y aviones surcando el Caribe para “contener al narcotráfico”, una narrativa que, bajo una pátina legal, se levanta como amenaza abierta, no solo contra Venezuela.
El patio trasero y la doctrina de la contención de Estados Unidos
Con la Guerra Fría en plena ebullición, Washington consolidó una idea que todavía resuena: América Latina como “patio trasero”. Bajo la Doctrina Truman, la región se convirtió en la primera línea de defensa contra la expansión comunista. La narrativa ideológica escondía un interés por proteger inversiones privadas y evitar que los gobiernos latinoamericanos experimentaran con modelos de desarrollo autónomos.
La CIA, árbitro de gobiernos
Las operaciones encubiertas se convirtieron en la herramienta favorita. En 1954, la CIA derrocó a Jacobo Árbenz en Guatemala. La reforma agraria que amenazaba a la United Fruit Company fue suficiente para activar el dispositivo golpista. Dos décadas después, en Chile, Richard Nixon ordenaba “hacer que la economía grite” hasta que el golpe militar eliminara a Salvador Allende y abriera el camino a Pinochet.
Cuba, República Dominicana, Nicaragua… la lista de países tocados por la mano visible de la CIA y del Pentágono es larga. El resultado ha sido una región atravesada por dictaduras que compartían un mismo molde de represión y obediencia a Washington.
La Escuela de las Américas y la Operación Cóndor

El adoctrinamiento militar tuvo su epicentro en la Escuela de las Américas. Allí se entrenaron oficiales que luego encabezaron campañas de represión y violaciones masivas de derechos humanos. En los años 70, ese aprendizaje derivó en la Operación Cóndor, la red de terrorismo de Estado que coordinó dictaduras del Cono Sur con apoyo logístico de EE. UU. Miles de desaparecidos fueron el precio de un orden impuesto en nombre de la “seguridad hemisférica”.
La Alianza para el Progreso, un Plan Marshall fallido de Estados Unidos
En los años 60, John F. Kennedy intentó maquillar el intervencionismo con un programa de cooperación: la Alianza para el Progreso. Se prometió industrialización, modernización agrícola y reformas sociales. Sin embargo, la credibilidad del plan se desplomó cuando los mismos que ofrecían ayuda financiaban golpes de Estado. La contradicción era insalvable porque no se puede predicar democracia mientras se apoya a dictadores.
Del golpe de Estado al shock neoliberal
El golpe en Chile abrió la puerta a un nuevo capítulo. El neoliberalismo impuesto bajo dictaduras. Los “Chicago Boys” aplicaron reformas drásticas —privatizaciones, desregulación, apertura comercial— que solo pudieron imponerse con violencia y represión. El caso chileno se convirtió en laboratorio para políticas replicadas luego en Argentina y Bolivia.
El Consenso de Washington y los TLC
Con el fin de la Guerra Fría, los tanques dieron paso a los tecnócratas. El Consenso de Washington estableció las reglas. Primero privatizar, abrir mercados, reducir el Estado. Tratados como el TLCAN o el CAFTA-DR convirtieron esas recetas en compromisos legales. En México, el TLCAN prometió prosperidad, pero entregó precarización laboral y dependencia económica. En Centroamérica, el CAFTA-DR abrió exportaciones puntuales, pero devastó a productores locales incapaces de competir.
La “mano invisible” del mercado demostró ser tan coercitiva como los marines desembarcando en Santo Domingo.
La guerra contra las drogas de Estados Unidos
En el siglo XXI, la agenda cambió de rostro, pero no de fondo. El narcotráfico se convirtió en la nueva justificación para desplegar tropas, drones y agentes de inteligencia en México y Centroamérica. Bajo el lema de la “cooperación”, Estados Unidos proyectó nuevamente su poder militar y policial en la región.
La migración masiva hacia el norte transformó las fronteras en campo de batalla político. Las políticas de contención y deportación impactan no solo a quienes buscan asilo, sino también a las economías de los países de origen, dependientes de las remesas. La seguridad nacional de EE. UU. se impuso sobre los derechos humanos y sobre la estabilidad de las comunidades expulsoras.
El tablero multipolar
El vacío dejado por Washington fue aprovechado por China. Con inversiones en infraestructura, préstamos sin condicionalidades y acuerdos energéticos, Pekín se convirtió en socio preferente de varios gobiernos. Para muchos, es más atractivo negociar con un prestamista que no exige reformas estructurales ni privatizaciones.
Moscú, aunque con menor peso económico, ha encontrado espacios para desafiar a Washington. Ventas de armas, ejercicios militares en el Caribe y apoyo político a gobiernos (Cuba, Venezuela, Nicaragua) enfrentados a EE. UU.
Bloques regionales: ALBA y UNASUR
La “marea rosa” de principios de siglo apostó también por la integración regional. El rechazo al ALCA en 2005 y la creación de ALBA o UNASUR mostraron que existía voluntad de contrapeso. Aunque estos proyectos enfrentaron limitaciones, dejaron claro que América Latina busca caminos propios frente a la hegemonía.
Veinte años de fricción con los gobiernos progresistas

Ecuador’s President Rafael Correa (R) jokes with Bolivia’s President Evo Morales (L) as Brazil’s President Dilma Rousseff looks on after Morales’ swearing-in ceremony for a third term in office, in La Paz January 22, 2015. REUTERS/David Mercado (BOLIVIA – Tags: POLITICS)
Brasil, vigilancia, lawfare y una destitución con eco hemisférico
En 2013, las revelaciones de Edward Snowden expusieron el espionaje estadounidense sobre Petrobras y la presidenta Dilma Rousseff, en pleno ciclo de bonanza petrolera brasileña. La herida en la confianza fue profunda.
Poco después, la cooperación judicial transnacional en el caso Odebrecht/“Lava Jato”—con acuerdos y coordinación con el Departamento de Justicia de EE. UU.—se convirtió en un terremoto político que reconfiguró el sistema partidario. Los chats filtrados en 2019 mostraron colusión entre juez y fiscales, y consolidaron la percepción de “lawfare”: justicia como herramienta de disputa de poder. Aunque no hay consenso académico sobre una “mano” directa de Washington en la destitución de Rousseff de 2016 (que sus partidarios denominaron “golpe parlamentario”), sí hubo un ecosistema de cooperación anticorrupción y vigilancia que incidió en el equilibrio político brasileño.
Bolivia, auditorías, reconocimiento diplomático y una transición polémica
En 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció “irregularidades” en los comicios. Estados Unidos respaldó esas conclusiones y, tras la salida de Evo Morales, reconoció al gobierno interino de Jeanine Áñez. Investigaciones posteriores cuestionaron la narrativa de fraude, alimentando la lectura regional de que la presión diplomática y mediática habilitó una transición con rasgos de ruptura.
Venezuela, sanciones, reconocimientos y la presión en alta mar
Desde 2017, Estados Unidos escaló sanciones financieras y petroleras, y en 2019 reconoció a Juan Guaidó como “presidente interino”, promoviendo una arquitectura de presión para forzar cambio de régimen. Hubo episodios fallidos como la Operación Gedeón (2020), una incursión mercenaria con vínculos a un contratista estadounidense que Washington negó dirigir. Ahora, el retorno de despliegues navales “antidrogas” parece cerrar el círculo: sanciones, aislamiento diplomático y músculo militar en la misma pantalla.
Cuba, el embargo reforzado de Estados Unidos y el regreso a la lista negra
Tras el deshielo de 2014–2016 con Barack Obama en la Casa Blanca, la política estadounidense dio un volantazo. En enero de 2021, Washington reincorporó a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y endureció sanciones y controles. El péndulo consolidó la lectura cubana de asfixia económica como táctica política, reforzada ahora con el segundo mandato de Donald Trump.
Nicaragua, la ingeniería financiera del castigo
La NICA Act (2018) y las sucesivas rondas de sanciones y restricciones de visas apuntalaron una estrategia de cerco contra el gobierno de Daniel Ortega, dificultando acceso a financiamiento multilateral y castigando a altos funcionarios. Para Managua, es injerencia; para Washington, es defensa de la democracia y los derechos humanos.
La paradoja de la percepción sobre Estados Unidos
A pesar de los golpes, las dictaduras y las políticas económicas impuestas, la mayoría de los latinoamericanos mantienen una visión positiva de Estados Unidos. Encuestas regionales lo confirman. El atractivo de las remesas, el comercio y la cultura popular pesa más que la memoria de la intervención.
Este contraste revela una verdad incómoda: la “mano invisible” de los lazos económicos y culturales tiene más poder de legitimación que la “mano visible” de los marines.
El futuro en disputa entre hegemonía y autonomía
La historia de Estados Unidos en América Latina es la historia de una relación marcada por la asimetría, pero también por la interdependencia. Hoy, con China y Rusia como alternativas y con bloques regionales buscando afirmarse, la región tiene un margen inédito para negociar su autonomía.
La región ya no es unívoca. Hay gobiernos que apuestan por diversificar socios —Pekín para infraestructura, Moscú para defensa— y otros que prefieren profundizar vínculos tradicionales con Washington (Milei en Argentina y los gobiernos de derecha en Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá).
El reto está en cómo lo aprovechen sus líderes. Porque la doble mano de Washington —visible e invisible— sigue operando, y el destino latinoamericano dependerá de si se la enfrenta, se la equilibra o se la acepta como parte inevitable del juego.
El final (siempre) abierto con Estados Unidos

El despliegue naval cerca de Venezuela recuerda que, cuando la “mano invisible” no alcanza, la “visible” reaparece con uniforme. La contracara es que la región ya no es el patio trasero de manual. Ahora hay más actores, instrumentos y memoria. El desafío para América Latina es convertir esa memoria en estrategia y esa multipolaridad en autonomía, sin caer en nuevas dependencias. El desafío para Estados Unidos, si de verdad quiere hablar de “democracia”, es abandonar el reflejo intervencionista y aceptar que la región puede decir que no. O, al menos, puede decir: no así.