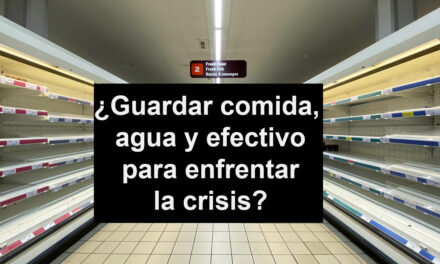Mientras gran parte de América Latina lidia con tasas inflacionarias de dos dígitos, Panamá sorprende al registrar variaciones negativas en su Índice de Precios al Consumidor (IPC). A primera vista, una caída del 0,4 % interanual podría parecer una buena noticia para los bolsillos. Sin embargo, el fenómeno inquieta a los economistas, que lo interpretan como una señal de debilidad en la demanda interna y de enfriamiento del mercado laboral.
La deflación no es un escenario común en la región. En economías dolarizadas y abiertas como la panameña, donde los precios suelen mantenerse estables, un descenso sostenido del IPC revela que el consumo se desacelera y que las empresas enfrentan dificultades para trasladar costos al consumidor.
Detrás del descenso de precios en Panamá
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) advierte que Panamá vive una “desinflación avanzada con episodios negativos”, resultado de varios factores simultáneos: ajustes en bienes regulados, corrección de precios inflados tras la pandemia y una política fiscal más estricta orientada a evitar recortes de calificación crediticia.
El resultado ha sido un enfriamiento de la demanda interna. Con menos gasto público y un consumo privado débil, los precios bajan, pero no por eficiencia o productividad, sino porque el motor de la economía pierde fuerza.
El economista panameño Carlos Araúz sostiene que el país se aproxima al nivel de desempleo más alto en dos décadas, con tasas superiores al 10 %. Ese deterioro laboral tiende a estancar salarios y reducir el poder adquisitivo, creando un círculo vicioso donde los hogares gastan menos, las empresas venden menos y los precios continúan cayendo.
La trampa de la estabilidad extrema
En teoría, una inflación baja favorece la estabilidad. Pero cuando los precios dejan de subir por falta de consumo, la economía entra en un terreno peligroso. Los hogares postergan compras esperando precios aún menores, las empresas reducen producción y la actividad se contrae.
En el caso panameño, la ausencia de política monetaria propia —por su sistema dolarizado— limita los mecanismos de reacción. No hay tasa de interés nacional que estimular el crédito ni tipo de cambio que corregir. Todo recae en la política fiscal y en la confianza de los inversionistas.
Esa combinación vuelve más visible el riesgo financiero. A medida que los precios bajan, el valor real de las deudas aumenta, presionando a familias endeudadas y pequeñas empresas. Un fenómeno que, de prolongarse, puede trasladarse al sistema bancario y frenar la inversión.
Entre la prudencia fiscal y el riesgo social
El gobierno panameño mantiene una estrategia de consolidación fiscal para conservar su grado de inversión, un sello vital para atraer capital y financiar proyectos de infraestructura. Sin embargo, el equilibrio entre disciplina y crecimiento se ha vuelto delicado.
Recortar el gasto sin estimular el consumo puede ampliar el malestar social y aumentar la brecha de desigualdad. Por eso, varios analistas plantean la necesidad de políticas que impulsen la inversión privada, mejoren la recaudación y modernicen la gestión pública sin ahogar la actividad económica.
El punto de equilibrio
Los expertos coinciden en que el nivel “saludable” de inflación debería ubicarse entre 2 % y 3 % anual, suficiente para permitir ajustes salariales y mantener las expectativas positivas. Por debajo de ese rango, las economías corren el riesgo de caer en trampas deflacionarias donde la recuperación se vuelve lenta y costosa.
Panamá, acostumbrada a ser modelo de estabilidad en la región, enfrenta hoy una paradoja: su aparente calma de precios puede estar revelando grietas estructurales. Si el país logra reactivar el empleo y fortalecer la demanda sin sacrificar la prudencia fiscal, podrá esquivar el fantasma de la deflación. De lo contrario, la “buena noticia” de precios bajos podría transformarse en la advertencia más seria de su ciclo económico reciente.