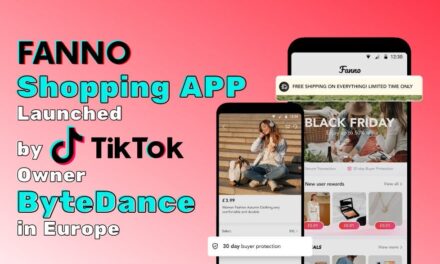La Cuba crisis 2026 vuelve a colocar a la isla en el centro de una tormenta geopolítica que mezcla amenazas, gestos de fuerza y viejas obsesiones de poder. Washington ha optado por una estrategia de presión directa sobre La Habana tras la operación militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Cuba ha respondido apelando al derecho internacional. En el medio, la retórica de fuerza del presidente Donald Trump y la línea dura del Secretario de Estado Marco Rubio configuran un escenario que ya no es solo bilateral.
Los delirios de Trump
Los hechos se intensifican el 9 de enero, cuando Trump publica en Truth Social un mensaje inequívoco: “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!”. No es una opinión ni una advertencia genérica. Es un ultimátum presidencial, acompañado de la exigencia de que La Habana “haga un trato antes de que sea demasiado tarde”.
En el mismo mensaje, Trump afirma que Cuba sobrevivió durante años gracias al petróleo y al dinero venezolanos y acusa a la isla de haber proporcionado “servicios de seguridad” a los gobiernos de Caracas. Después, refuerza esa narrativa asegurando que, tras la captura de Maduro, Venezuela “ya no necesita protección” y que ahora cuenta con el respaldo militar de Estados Unidos, “el ejército más poderoso del mundo”.
El 10 de enero, a bordo del avión presidencial, Trump vuelve a colocar a Cuba en el centro del foco mediático. Preguntado por una periodista sobre el tipo de acuerdo que busca con la isla, responde: “Lo descubrirán muy pronto”. No especifica condiciones, plazos ni objetivos. El mensaje es deliberadamente ambiguo, pero se produce después de amenazas económicas y militares explícitas.
Trump también avala en redes sociales la idea de que Marco Rubio podría ser “presidente de Cuba”, reaccionando con un “¡Me parece bien!” a una publicación de un usuario. No se trata de una política oficial, pero el gesto tiene peso simbólico, porque refuerza la idea de cambio de régimen como horizonte deseado.
Estos hechos no son aislados. Trump llega a declarar que “entrar y destrozar” Cuba podría ser la única opción que queda para ejercer más presión. La acumulación de frases, ultimátum y gestos públicos configura una narrativa peligrosa en la que la normalización de la coerción y la amenaza se convierten en instrumentos legítimos de política exterior.
La respuesta de Cuba
La reacción de La Habana también está documentada. El 12 de enero, el presidente Miguel Díaz-Canel afirma públicamente que no existen conversaciones políticas con el Gobierno de Estados Unidos, más allá de contactos técnicos en materia migratoria. Subraya que cualquier relación bilateral debe basarse en el respeto a la soberanía, la igualdad entre Estados y el derecho internacional.
Ese mismo día, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla responde directamente a las amenazas de Trump. Declara que Cuba tiene “absoluto derecho” a importar combustible desde los mercados dispuestos a exportarlo y denuncia las medidas coercitivas unilaterales de Washington como una violación del orden internacional.
Díaz-Canel fue más allá en un mensaje difundido en redes sociales. Acusó a Estados Unidos de carecer de autoridad moral para señalar a Cuba y recuerda que el país ha sido objeto de bloqueo económico durante más de seis décadas. Afirmó, además, que Cuba “no agrede, se defiende”, y que está preparada para proteger su soberanía frente a cualquier amenaza externa.
Estos pronunciamientos se producen mientras el Ejército cubano activa ejercicios defensivos, moviliza a reservistas y el discurso oficial insiste en la unidad nacional frente a lo que califica como una escalada injerencista.
La obsesión de Marco Rubio
En la Cuba crisis 2026, Marco Rubio no actúa como un actor secundario ni como mero ejecutor de una línea presidencial. Su papel es estructural. La política de máxima presión contra Cuba lleva su impronta ideológica desde hace años y, en el escenario actual, se manifiesta con una coherencia inquietante. Para Rubio, Cuba no es solo un problema diplomático ni un expediente heredado de la Guerra Fría. Es una causa personal, una narrativa política construida sobre la idea de que la asfixia económica puede —y debe— forzar un desenlace político. Esa convicción explica la dureza del cerco energético, el rechazo a cualquier vía de alivio externo y la negativa sistemática a considerar salidas negociadas.

A diferencia del tono errático y performativo de Trump, Rubio opera con método. Su estrategia no busca gestos espectaculares, sino resultados acumulativos como cerrar rutas de financiamiento, bloquear suministros, elevar el costo de cada vínculo internacional que Cuba intente sostener. En esa lógica, permitir que terceros países abastezcan a la isla equivaldría a sabotear el objetivo central de la presión. No se trata de castigar una conducta concreta del gobierno cubano, sino de erosionar su capacidad de resistencia. La política exterior se convierte así en un ejercicio de desgaste prolongado, donde el sufrimiento económico es asumido como herramienta legítima.
La obsesión de Rubio también está anclada en la política interna estadounidense. Su capital político se construyó, en buena medida, sobre una postura inflexible hacia Cuba, especialmente ante sectores del exilio cubano en Florida. Ceder ahora, matizar el discurso o aceptar un enfoque pragmático implicaría un costo político que no está dispuesto a pagar. Esa rigidez reduce los márgenes de maniobra de la propia Casa Blanca y empuja la crisis hacia un punto muerto peligroso. Cuando la política exterior se subordina a una cruzada ideológica, el riesgo ya no es solo diplomático. Es estratégico. En ese terreno, la obsesión deja de ser una postura y empieza a convertirse en una amenaza real para la estabilidad regional.
¿Qué puede suceder con la Cuba crisis 2026?
La Cuba crisis 2026 entra ahora en una fase de alta incertidumbre, donde los escenarios posibles dependen menos de discursos y más de decisiones operativas. El primero es el de la prolongación de la presión. Washington podría mantener el cerco económico y energético sin dar el salto a una confrontación directa, apostando al desgaste sostenido. Este camino no produce titulares espectaculares, pero sí profundiza el daño social y económico, al tiempo que multiplica tensiones diplomáticas con países que rechazan las sanciones unilaterales. Es un escenario de erosión lenta, con costos acumulativos y sin una salida clara a corto plazo.
Un segundo escenario es el de la escalada controlada. Aquí, la presión se traduce en actos de fuerza limitados —interdicciones, bloqueos de facto, advertencias militares— diseñados para intimidar sin cruzar formalmente el umbral de la guerra. Es una zona gris peligrosa. Cada movimiento busca medir la reacción del otro, pero reduce el margen de error a casi cero. En este contexto, un incidente menor puede convertirse en detonante mayor, no por cálculo estratégico sino por inercia y orgullo político. La historia reciente demuestra que este tipo de escaladas rara vez se mantienen bajo control durante mucho tiempo.
Existe también un tercer escenario, menos visible pero decisivo que es la internacionalización del conflicto. A medida que la presión se intensifica, Cuba se ve empujada a reforzar alianzas y a buscar respaldo fuera del eje tradicional regional. Eso transforma una crisis bilateral en un problema sistémico. Quizás la Tercera Guerra Mundial no arranque por Europa. El Caribe deja de ser un espacio periférico y pasa a integrarse en una disputa más amplia entre bloques de poder, donde Cuba funciona como punto de fricción y símbolo político.
Finalmente, está el escenario que hoy parece más lejano, que sería una desescalada forzada por costos externos. No surgiría de un giro ideológico, sino del cálculo. Presiones económicas globales, tensiones con aliados o riesgos financieros podrían obligar a Washington a bajar el tono sin admitirlo públicamente. Sería una salida silenciosa, pragmática, sin vencedores declarados. El problema es que, hasta ahora, los incentivos políticos internos empujan en la dirección contraria.
Lo que está claro es que la Cuba crisis 2026 ya superó la fase retórica. Se mueve en un terreno donde las decisiones tienen consecuencias reales y donde la obstinación puede resultar tan peligrosa como la improvisación. En ese equilibrio inestable, el mayor riesgo no es lo que cada actor pretende hacer, sino lo que puede terminar ocurriendo cuando nadie quiere retroceder.