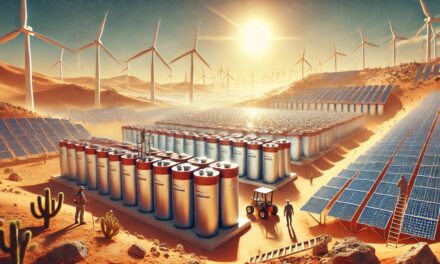La construcción de un gasoducto interoceánico es un movimiento que podría transformar el papel del Canal de Panamá en la geopolítica energética. No se trata de una ampliación de esclusas ni de otro carril, sino de una infraestructura paralela que busca diversificar ingresos y consolidar al país como hub energético regional.
El ducto, de 76 kilómetros, promete conectar las costas atlántica y pacífica sin tocar una sola gota de agua de las esclusas. En tiempos en los que la sequía ha golpeado la operación de la vía, esa es una ventaja nada menor.
El negocio detrás del gasoducto interoceánico
El gasoducto tendrá la capacidad de movilizar hasta 2,5 millones de barriles diarios de propano, butano y etano. Es un volumen que habla por sí mismo, porque asegura ingresos superiores a 647 millones de dólares durante su ejecución, y más de 35.000 millones entre 2031 y 2050. A lo largo de su vida útil, los cálculos oficiales estiman que dejará más de 64.000 millones de dólares.
La inversión inicial se moverá entre los 2.000 y 8.000 millones, dependiendo de si se transportan los tres gases o solo alguno. Para Panamá, el proyecto no solo significa dinero fresco. Representa también un seguro frente a la pérdida de relevancia de su canal, pues el porcentaje de gas licuado estadounidense que pasa por la vía hacia Asia ya no es el mismo que hace una década.
Un tablero global con jugadores de peso
La primera ronda de acercamientos incluyó a 45 representantes de 23 compañías internacionales que acudieron a Ciudad de Panamá para escuchar los detalles. Allí estuvieron gigantes como Shell, ExxonMobil, Mitsubishi, Sumitomo, SK Energy, Vitol, Promigas y Puma Energy, entre muchos otros.
El presidente José Raúl Mulino eligió Japón para lanzar oficialmente el proyecto, un gesto que no pasó desapercibido. Tokio es un comprador clave de gas y varias corporaciones niponas, como ENEOS, Itochu y JBIC, ya mostraron interés. La señal es que Panamá quiere atraer inversión asiática tanto como la estadounidense.
Un proceso con calendario marcado
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) abrió un proceso transparente y competitivo. La ruta incluye una etapa de precalificación, diálogos con los interesados y la selección final del concesionario, prevista para el cuarto trimestre de 2026. Si todo se cumple, las obras arrancarían en 2027.
El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, considera que la demanda mundial de gas se duplicará en los próximos diez años, impulsada por la industrialización de India y la capacidad exportadora de Estados Unidos. Si Panamá no se mueve ahora, otros corredores podrían ocupar su lugar.
Impacto social y ambiental del gasoducto interoceánico
Más allá de los números, la ACP insiste en que el proyecto cumplirá con los más altos estándares de seguridad y sostenibilidad. No solo se trata de transportar combustibles, sino de hacerlo sin comprometer el medioambiente. Los ingresos, además, se destinarán en parte a proyectos sociales, una promesa que busca legitimar la iniciativa frente a la opinión pública.
Un canal que no quiere perder relevancia
Desde 1914, la vía interoceánica ha sido el corazón de la economía panameña y un actor central en el comercio global. Hoy, con alrededor del 5% del intercambio marítimo mundial, enfrenta retos como el cambio climático, la competencia de rutas alternativas y la presión de los mercados energéticos.
El gasoducto interoceánico es la apuesta de un país que entiende que su futuro depende de reinventarse a tiempo. El Canal de Panamá, más que una autopista de barcos, aspira a convertirse en el corredor energético que enlace a Estados Unidos con Asia en la próxima gran década del gas.